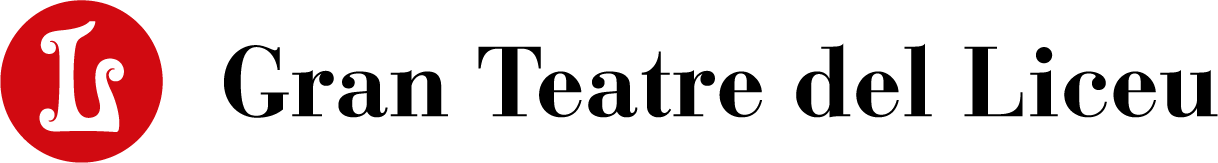La historia de Rigoletto es, en esencia, un triángulo de relaciones entre los personajes centrales, el Duque de Mantua, el bufón al que da título la obra y Gilda, la hija de este último. Pero nunca es un triángulo amoroso: el Duque no ama a Gilda, sino que es un sátiro libertino, y en realidad Rigoletto tampoco la quiere, pues ejerce sobre ella una presión, camuflada de protección, que sólo sienten quienes viven en una cárcel. Sólo Gilda sueña con el idealismo de la libertad y el amor, y el castigo de su personaje es el más duro al final de la ópera. Para Monique Wagemakers, la directora de escena que firma esta producción clásica –con más de una década de representaciones en toda Europa–, el triángulo de Rigoletto trata sobre el poder y, concretamente, sobre el abuso del mismo, lo que se traduce en un tipo de violencia que hoy, más de un siglo y medio después del estreno de la ópera, sigue siendo tema de debate: la violencia dentro de la familia, la violencia contra la mujer “por su propio bien”, la ambigüedad que nubla los protocolos de consentimiento sexual, etcétera.
Para la directora holandesa, lo más importante de Rigoletto no es tanto la trama –novelesca, repleta de acción y momentos grandilocuentes que dan pie a Verdi a crear algunos de sus momentos musicales más memorables–, sino las pasiones atávicas que subyacen en el subconsciente de los personajes, dominados por los instintos más bajos y los impulsos irracionales, y que les llevan al desastre. Su decisión para que las pulsiones sean las protagonistas pasa por eliminar prácticamente cualquier lujo escenográfico: en su producción, el escenario es un cuadrilátero –como si fuera un ring de boxeo, diseñado por el escenógrafo Michael Levine– que se eleva a conveniencia, adaptable a todo tipo de códigos de colores para expresar ira, tristeza, desprecio o furor sexual, y en el que los cantantes se sienten tan desnudos que deben explorar su interior para maximizar sus emociones.
Aunque no hay grandes decorados ni uso de recursos escénicos vistosos –algo poco común en Rigoletto, que se desarrolla casi siempre en interiores palaciegos–, Wagemakers sabe sacarle todo el partido a su producción, gracias a la inteligente iluminación de Reinier Tweebeeke y, sobre todo, al vestuario de Sandy Powell, que se inspiró en la Venecia del renacimiento para darle al Duque de Mantua y a su coro de secuaces un aspecto siniestro, adecuado a su naturaleza salvaje de rufianes y violadores. La decisión fue en su momento valiente, porque Rigoletto es una ópera con una duración notable –más de dos horas y media–, y eso implica conseguir un entorno lo suficientemente sugerente, metafórico y atractivo para que la atención del espectador no se disperse.
En realidad, la escenografía es menos minimalista de lo que parece: el cuadrilátero es muy flexible –se ensancha y se acorta a conveniencia, desciende y se eleva, y en el último acto de la ópera incluso se divide en dos niveles, para poder seguir bien la acción, dividida entre el interior y el exterior de la casa del sicario Sparafucile, y que tantos problemas escénicos ha dado casi siempre. La longevidad de la producción de Wagemakers confirma que sus soluciones, sin ser definitivas, acertaban a la hora de la verdad: encontrar una síntesis entre canto y teatro lo más integrada posible –que fue siempre el deseo de Verdi–, aplicar tecnologías nuevas como el suelo táctil –no sólo cambia su color, sino que los personajes arrastran consigo una huella de luz cuando se mueven– y no perder de vista su intención primera, que es adentrarse en la psicología profunda de los personajes y explorar las tensiones y las relaciones de poder que los unen. Así, en la dramaturgia –diseñada por Klaus Bertisch– se intuye que Rigoletto puede ser un padre maltratador, que Gilda es incapaz de comprender los peligros que le acechan en el exterior –cree, como el buen salvaje de Rousseau, que la naturaleza es benigna–, y el Duque de Mantua se eleva como un símbolo del mal triunfante, pues como se sabe, es el personaje más abyecto de toda la obra, y sale de ella sin castigo ni remordimiento. Un amable recordatorio de que el poder no tiene un contrapeso fácil, y que quien intenta atacarlo y derribarlo, fracasa casi siempre.
La reflexión final de Wagemakers apunta a una dirección muy clara: el abuso de poder difícilmente tiene una respuesta, y hace que el problema se vuelva crónico, sin ninguna posibilidad de solución, si se deja que fortalezca su posición. Siempre será la parte menos protegida la que reciba el mayor perjuicio, muchas veces sin capacidad de acción o de confrontar situaciones que exceden sus capacidades, sus conocimiento, su fuerza o su voluntad. Por eso, al menos hay que mantenerse alerta ante la presencia de abusadores y depredadores del estilo del Duque de Mantua: son los que siempre se van de rositas, los que hacen y deshacen a su voluntad si no se sabe aprovechar su punto débil o, como ocurre en el caso de Rigoletto, no pueden articular una organización que se oponga a ese poder. En este caso, la historia acaba mal, pero podría ser de otra manera.