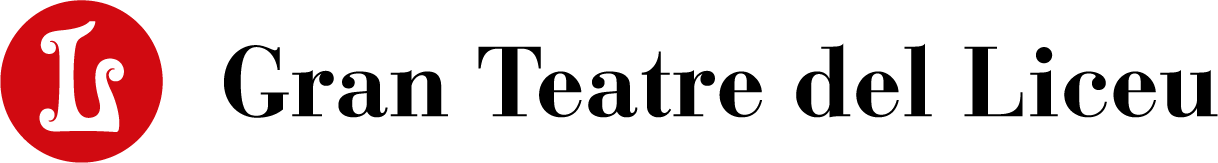Muchas veces se ha señalado La flauta mágica como la mejor obra para introducir al público joven e infantil en el mundo de la ópera, y las razones que explican esa inclinación son evidentes. Por un lado está la gracilidad y la simpatía de muchas de las melodías que escribió Mozart –especialmente en las arias de Papageno y la Reina de la Noche–, que las convierten en piezas memorables, fáciles de tararear, fascinantes antepasados de la música pop, y por el otro está el hecho de que, aunque la historia oculta mucha simbología masónica, en la superficie sigue el esquema del cuento de hadas, con un entorno de fantasía en el que hay personajes malvados y héroes que tienen aventuras que concluyen con un final feliz. En realidad, La flauta mágica fue, de todas las óperas de Mozart, la que obtuvo un éxito más inmediato y continuado desde su estreno en septiembre de 1791, y ello se debe a que se representó fuera de la corte de Viena, para un público plebeyo que disfrutaba de las comedias hechas a su medida. La grandeza de la ópera está en que han pasado más de dos siglos desde su creación, pero ese vínculo con la audiencia no sólo no se ha diluido, sino que se ha vuelto más fuerte.
En su ya canónica producción de 2003 para la Royal Opera House de Londres, el director de escena David McVicar quiso volver a la esencia de la historia en todas sus ramificaciones: la simbólica y la lúdica. Sin renunciar a la profundidad de su mensaje –que es, de hecho, el espíritu de la Ilustración encarnado en un envoltorio pre-romántico–, McVicar buscó la manera de hacer que el público adulto que hoy llena los teatros disfrutara de la pieza como si fueran niños. Así, por ejemplo, decidió recuperar para Papageno –que en las primeras funciones lo cantó Emmanuel Schikaneder, autor del libreto, hermano masón de Mozart y primer empresario de la ópera– su perfil de personaje bufo, buscando la risa del público con mucho trabajo físico, propio del género slapstick, y reflejando en escena todos los elementos fantásticos que salpican el argumento, como por ejemplo la serpiente que amenaza a Tamino en la primera escena, y que es una enorme marioneta.
Es decir, McVicar no quiere renunciar al cuento infantil y a los elementos simpáticos –también aparece como marioneta el primer pájaro que captura Papageno, y la Reina de la Noche surge de la oscuridad caracterizada como si fuera la malvada Madrastra de Blancanieves en el clásico de Disney–, pero a la vez busca que La flauta mágica relumbre con todos los elementos adultos que la han convertido en una obra profunda por su visión optimista sobre el ser humano. Para McVicar, hay una correspondencia entre el libreto de Schikaneder y las últimas obras de William Shakespeare, especialmente La tempestad, en las que las ideas más trascendentes de su tiempo sobre la condición humana aparecen contrapuestas a una historia fantástica, y su puesta en escena está repleta de soluciones inteligentes para que nos sumerjamos con naturalidad en la parte masónica de la obra, que ocupa buena parte del segundo acto.
Una de esas soluciones es la de evitar complicar la historia –a lo largo del tiempo se ha impuesto una idea, que se debe más a la desidia de la mayoría de los directores de escena y no tanto a la literalidad del texto de Schikaneder, de que La flauta mágica no se entiende bien– para que todos los aspectos que llevan al desenlace queden claros. Uno de ellos es que la Reina de la Noche nunca se presenta como un personaje bueno: desde la primera aparición de las tres Damas que salvan a Tamino, queda claro que sus intenciones no son honestas, que es un personaje movido por motivaciones oscuras. Y ello contrasta con el brillo que emana de las ropas rojas y doradas de Sarastro, que en una lectura superficial parece el villano de la historia, pero que es en realidad el símbolo de la razón y el modelo a seguir. McVicar refina, en definitiva, la lucha ancestral entre la luz y la oscuridad, la inteligencia y la ignorancia, la ciencia y la superstición, para que no haya dudas. Por eso, el palacio de Sarastro aparece recubierto de frases grabadas en las paredes –la escritura como vía de aprendizaje–, y las pruebas que deben superar Tamino y Papageno son el duro camino hacia la sabiduría, que siempre conlleva una recompensa: en el caso de Tamino, ser el heredero de Sarastro como portador de la luz junto a Pamina, y en el de Papageno encontrar el amor.
Todos los personajes de La flauta mágica tienen un nivel de complejidad nada despreciable. Pamina, por ejemplo, debe superar el conflicto con su madre, a la que ama, aunque comprende que debe tomar el camino de la luz y la razón de Sarastro, a la vez que el propio Sarastro debe gestionar el sufrimiento que causa a Tamino al mostrar el tortuoso camino que lleva a la iluminación, que sin embargo es el camino correcto. McVicar busca llevar el libreto de Schikaneder a su primera naturaleza teatral, y cada aspecto escénico –vestuario, luz, gestualidad, decorados– está dispuesto con orden y sentido, como si en vez de La flauta mágica estuviéramos viendo El rey Lear: así de en serio se la toma. Para que todo esto funcione, su última decisión fundamental fue la de ambientar la historia en el tiempo en el que nació, el siglo XVIII, lo que le da a la producción un aire de drama de época con magia, capaz de transformar en creíble lo increíble. Que es lo mismo que transformar una historia fantástica –irracional, para niños o públicos en formación– en una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, y todas las maravillas que se pueden alcanzar con la inteligencia y la bondad del corazón.