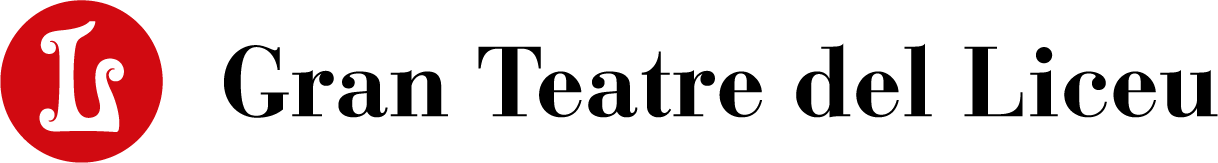La sombra de Hoffmann fue muy alargada a lo largo del sigloXIX y, de este modo, algunos de sus cuentos traspasaron rápidamente fronteras y pasaron a formar parte del imaginario colectivo europeo.
En la historia del Romanticismo alemán y europeo, la figura de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) no es un icono cualquiera. Y no lo es por una singularidad que a menudo olvidamos. Además de su conocida faceta literaria y de su intenso cultivo de un género romántico como el cuento, Hoffmann también fue un destacado compositor, al haber sido el creador, entre otras obras, de la que es posiblemente la primera ópera fantástica (Undine, 1816), basada en el cuento homónimo escrito en 1811 por Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843) y que, a causa de los extraños azares de la historia, fue leído en voz alta por Richard Wagner la noche antes del día de su muerte, el 13 de febrero de 1883, en Venecia. Esta doble condición, de escritor y compositor, allanó el camino a E. T. A. Hoffmann para convertirse en un reputadísimo crítico musical, tal como lo atestigua la famosa sentencia que encontramos en un ensayo, publicado en 1810, y donde, acerca de la “Quinta sinfonía” de Beethoven, no dudó en afirmar que esta obra demuestra que “la música instrumental es la más elevada de todas las artes, porque abre al ser humano el maravilloso reino espiritual de lo infinito”.
La sombra de Hoffmann fue muy alargada a lo largo del siglo xix y, de este modo, algunos de sus cuentos traspasaron rápidamente fronteras y pasaron a formar parte del imaginario colectivo europeo pese a que, estéticamente, el movimiento romántico, a partir de la década de los treinta del siglo xix, había empezado a mostrar los primeros síntomas de declive con la aparición de nuevos senderos estéticos. Pensemos en Stendhal (1783-1842), quien, con la publicación, en 1830, de Rojo y negro, dio inicio a lo que conocemos como realismo, por no hablar de la aportación, veintisiete años después, de Gustave Flaubert (1821-1880) con Madame Bovary (1857).
A pesar de estas manifestaciones realistas que desembocarían, con los años, en el naturalismo y el verismo, lo cierto es que el Romanticismo siguió bien vivo y presente. Y ya no solo por la perpetuación de los anhelos de totalidad y del absoluto que habían iniciado la aventura romántica localizada en la obra literaria de Hoffmann, sino también como una respuesta resiliente a un mundo y, en especial, a unas ciudades que cada vez eran más industriales, materialistas, literales y prosaicas. Desalmadas. París no era una excepción, y no es extraño que fuera en esta ciudad donde apareció la doctrina del espiritismo, impulsada, entre otros, por Allan Kardec (1804-1869). Ante esta literalidad, exceso de realismo y “desencanto del mundo”, miles de personas empezaron a seguir una doctrina convencida de la inmortalidad del alma, de la presencia de los espíritus y de una relación con el mundo de la espiritualidad donde no hacía falta la mediación de ninguna institución religiosa.
Paralelamente, miles de lectores se dejaban fascinar por los citados cuentos de E. T. A. Hoffmann, pero también por otras producciones literarias, como los Cuentos de misterio e imaginación de E. A. Poe (1809-1849), las Leyendas de G. A. Bécquer (1836-1870) o diferentes novelas del género conocido como gótico. Huelga decir que los compositores eran lectores ávidos de toda esta literatura y, en el caso de Hoffmann, tuvo su influencia directa en creaciones musicales como la ópera Marino Faliero (1835) de Gaetano Donizetti, la Kreisleriana (1838) de Robert Schumann y, en años sucesivos, el ballet Coppélia (1870) de Léo Delibes. Pero, especialmente, en la que se considera la obra maestra de este todavía poco conocido compositor francés de origen judeo-alemán llamado Jacques Offenbach (1819-1880): Les Contes d'Hoffmann (1881).
Y debemos decir poco conocido porque, más allá de ser considerado el creador de la opereta francesa (opéra-bouffe), principalmente a través de su prolífica obra impulsada desde el Théâtre des Bouffes-Parisiens (del que fue el máximo responsable artístico a partir de 1855) y por haber compuesto dichos Contes, Offenbach sigue ocupando un espacio secundario en el imaginario de la historia de la música. No entraremos a cuestionarnos el porqué de este posicionamiento, para unos, atribuible a una musicografía que bebía de una tendencia judeofóbica que ha menospreciado a quien fue hijo del cantor de la sinagoga de Colonia, y, para otros, por haberse dedicado, básicamente, a un género (la opereta) considerado, en ocasiones, “menor” (un poco como lo que ocurre con el género de la zarzuela, conocido como género chico). En cualquier caso, su condición franco-alemana y un perfil poco conocido de su figura no han permitido situar a Offenbach plenamente en el lugar que se merece, a diferencia de lo que sí se ha hecho con otros intérpretes-compositores, tales como Frederic Chopin, Franz Liszt o Niccolò Paganini. Y citamos intencionadamente a estos tres creadores, que, como es sabido, fueron grandes virtuosos del piano y el violín. Offenbach también fue virtuoso de un instrumento como el violonchelo, que, en su momento, no tuvo el reconocimiento ni el prestigio actuales. Esto no impidió que fuera conocido como el “Liszt del violonchelo”, una alta distinción que le permitió rivalizar con el “Paganini del violonchelo”, el belga Adrien-François Servais (1807-1866).
La historia del violonchelo y su interpretación nunca hubieran sido lo mismo sin la figura de Offenbach, quien se erigió como un nombre fundamental en la difusión de este instrumento como solista, además de introducir en Francia un repertorio canónico por excelencia: las “Sonatas” de Beethoven. No satisfecho con ello, no dudó en componer el poco programado en nuestras salas pero espectacular Concerto Militaire para violonchelo y orquesta que él mismo estrenó el 24 de abril de 1847 en la sala de Moueau-Santi de París.
Pero en Offenbach está presente otra cuestión, que es una muestra más de la alianza franco-germana en la formulación del movimiento romántico. Si bien la hegemonía de la musicología austro-germana ha capitalizado la expresión musical prioritariamente en sus latitudes y solo ha dejado un espacio para la ópera italiana y algunas esporádicas muestras provenientes de Francia, no es menos cierto que otras visiones creen que el Romanticismo no es tanto una expresión surgida de la burguesía alemana sino una formulación más coparticipada. De este modo, para el sociólogo alemán Norbert Elias (1897-1990), el Romanticismo en Alemania nunca se hubiera dado sin la contribución de las expresiones de los círculos aristocráticos versalleses o de determinadas literaturas, que influyeron en gran medida en obras representativas de la primera fiebre romántica germana del Sturm und Drang. Así pues, no han sido pocos los estudiosos que indicaron que el modelo de Julie ou la Nouvelle Héloîsse (1761) de Rousseau, una novela epistolar, fue esencial para la creación del conocido Werther (1774) de Goethe.
Las relaciones artísticas e intelectuales entre Francia y Alemania, en temas de Romanticismo, fueron una constante y, con ello, en 1813, Madame de Staël publicaba su ensayo De l’Allemagne, donde daba a conocer las formulaciones literarias y germánicas del país vecino. En años sucesivos, en 1851, Michel Carré (1821-1872) y Jules Barbier (1825-1901), quien acabó siendo el libretista de la ópera de Offenbach, escribieron una obra teatral (Les contes fantastiques d'Hoffmann) para el Teatre Odeon sobre narraciones del escritor alemán. Parece que Offenbach vio aquella obra y, de algún modo, pudo constatar, una vez más, el poder de la imaginación como poder transformador en una especie de alquimia que, en palabras de Gary Lachmann, “parece desvelar la realidad oculta, ya que su labor es ocultar lo aparente a fin de manifestar lo oculto”.
Posiblemente este sea uno de los rasgos distintivos del mundo de la opereta offenbachiana, con su característico mundo pintoresco, extraño, fantasioso y que, incluso para un hombre de ópera tan sabio como Rossini, le valió el calificativo de “el pequeño Mozart de los Campos Elíseos”.
Gran lector de la literatura universal, en varias ocasiones se atrevió a adaptar grandes obras como el Robinson Crusoe (1867) de Defoe, Le voyage dans la Lune (1875) y Une Fantaisie du docteur Ox (1877) de Jules Verne, o, incluso, Le Roi Carotte (1872), que, con libreto de Victorien Sardou, fue la primera incursión del compositor en el universo Hoffmann.
Existe, sin embargo, una cuestión en los Contes que parece querer trascender este mundo romántico y fantasioso, y que ya parece tener, sin embargo, cierto desencanto. Es el desencanto vinculado al pesimismo metafísico que, en la década de los setenta del siglo xix, se iba posicionando cada vez más en el imaginario a través de Schopenhauer y del hecho por el que solo existía una posibilidad de salvación: lograr el estado estético. Fue la búsqueda de este estado la que llevó, con el tiempo, a nuevos postulados estéticos como los del decadentismo. Aunque esto no significa que los Contes sean una obra decadentista, no es menos cierto que sí bebe de una conciencia presente en escritores establecidos en el ismo como Verlaine, Wilde o Huysmans. Si bien cuando se estrenó la ópera de Offenbach todavía faltaban tres años para la publicación de la representativa novela decadentista À rebours (1884) del citado Huysmans, no es menos cierto que ambas creaciones comparten el tratamiento de un personaje excéntrico, un antihéroe que fracasa y a quien solo le queda el arte como salvación.
Si Nietzsche, como Wagner, a su manera, intentó superar dicho pesimismo, Offenbach se vio inmerso en él en tanto que para lo que consideró “testamento artístico” decidió alejarse del mundo burlesco y cómico en el “todo es posible” de sus operetas. Aunque se basa en los tres conocidos cuentos del escritor romántico, cierto es que el final nos lleva a un regreso, de esos que duelen, a la realidad. Después de haber situado al espectador en los maravillosos mundos del ensueño y del amor, la cruda realidad hace que el poeta se percate de su embriaguez y de que los tres personajes femeninos (Olympia, Antonia y Giulietta) no son más que la proyección de su amada Stella, quien, además, se ha ido con su rival Lindorff. Ante él solo queda un mundo de creación poética y se da cuenta de que los malvados Coppelius, Dr. Miracle y Dapertutto son también una parte de sí mismo. Solo el arte podrá salvarlo y hacer que se percate de que este, en palabras de Bertolt Brecht, no debe servir para reflejar la realidad sino, más bien, para darle forma.