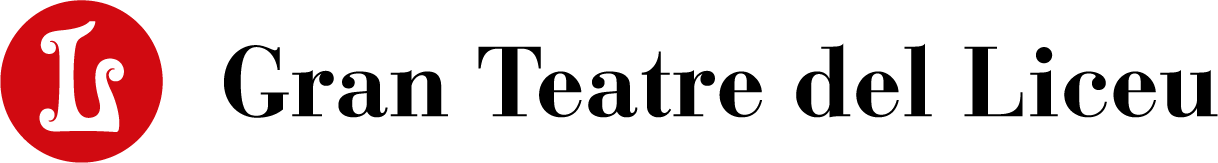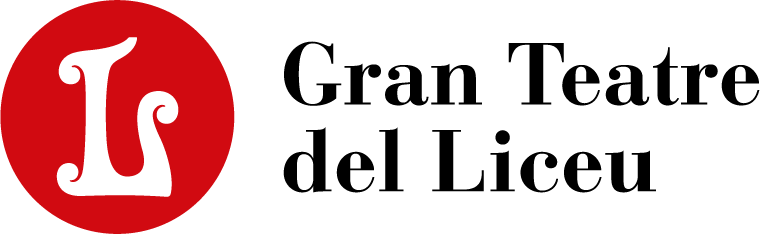En la creación de su arte inmaterial, transformador y basado en el tiempo, se infligió a sí misma más torturas físicas y psicológicas de las que uno puede imaginar.
“En el teatro todo es falso… El cuchillo es de plástico, la sangre es salsa de tomate y las emociones no son reales. La performance es todo lo contrario: el cuchillo es real, la sangre es real y las emociones son reales”. Marina Abramović sabe de lo que habla. En sus más de cincuenta años de carrera, ha colocado su cuerpo en el centro de una exploración de los límites del miedo, el agotamiento y el dolor desde que a comienzos de los setenta salía a hurtadillas del lujoso piso de Belgrado donde vivía con su madre y se infiltraba en la escena underground de la ciudad. Luego, con la carne temblorosa por los cortes, medio asfixiada o con el pelo chamuscado, regresaba corriendo, ansiosa por estar en casa antes de las 10 de la noche. Si llegaba más tarde, su madre, controladora y violenta, la golpearía hasta hacerla sangrar o llamaría a la policía.
Marina Abramović nació en Belgrado, Yugoslavia (ahora Serbia), en 1946, pero la verdadera Marina no se reveló, ni siquiera para ella misma, hasta cumplidos los 26 años. Fue en el Festival de Edimburgo, con una pieza titulada Rythm 10. La acción implicaba el riesgo de cortarse los dedos mientras jugaba muy rápido con 10 cuchillos. Cuando terminó, el papel sobre el que descansaban sus manos estaba empapado de sangre y la multitud la miraba en completo silencio. Su cuerpo palpitaba, no de dolor, sino de “electricidad”. Fue un momento transformador: “La audiencia y yo nos habíamos convertido en uno. La sensación de peligro nos había unido. Ninguna pintura, ningún objeto que pudiera hacer, podría darme ese tipo de sentimiento, y era un sentimiento que sabía que tendría que buscar, una y otra y otra vez […]. Me había convertido en una Marina que aún no conocía”, relata en sus memorias Derribando muros (Malpaso).
Un año después volvería a poner a prueba su vulnerabilidad, en una extraña combinación de lucha épica y violencia autoinfligida, con su performance más extrema: Rythm 0. En la galería Studio Morra de Nápoles dispuso sobre una mesa 72 objetos (una boa de plumas, aceite de oliva, una flauta, un abrigo, perfume, un martillo, clavos, hojas de afeitar, una pistola con balas en la recámara…) y, a su lado, un pequeño cartel con las instrucciones: “Pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto”. La artista iba a someterse a un experimento aterrador que debía durar exactamente seis horas. Nada ni nadie podía interrumpirlo bajo ninguna circunstancia. Ella asumiría toda la responsabilidad de lo que pudiera sucederle. Al principio, el público que llenaba el espacio se le acercó en tono cordial, la besó, le entregó flores, la perfumó, pero a medida que iba avanzando la noche los gestos eran cada vez más violentos. Un hombre le hizo un corte en el cuello y bebió su sangre; otro la tumbó sobre una mesa y clavó un cuchillo entre sus piernas; rasgaron su vestido y entrelazaron el tallo espinoso de una rosa en su collar; alguien le puso el revólver en una mano y presionó sobre su sien… Cuando por fin ella se puso en pie, asumiendo de nuevo su condición de ser humano, desnuda y empapada en sangre, nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Al mirarse en el espejo descubrió un mechón de pelo blanco que le había brotado a causa del miedo.
En la creación de su arte inmaterial, transformador y basado en el tiempo, se infligió a sí misma más torturas físicas y psicológicas de las que uno puede imaginar. En Rythm 5 perdió el conocimiento mientras yacía en el centro de una estrella de cinco puntas construida con virutas de madera en llamas. Alguien de entre el público intuyó que se había quedado sin oxígeno y la sacó de allí: unos minutos más y habría muerto. La performance aún no había sido aceptada como forma de arte y quienes la practicaban eran vistos como idiotas o masoquistas. “Me sentía tan furiosa que quise darle al público la responsabilidad de todo, incluida mi muerte”, explicaría más tarde Abramović, que por aquel entonces conoció a Frank Uwe Laysiepen, Ulay, artista con el que formó una salvaje asociación creativa y sentimental que acabaría doce años después en la Gran Muralla China. Se encontraron en Ámsterdam un 30 de noviembre, el día que ambos celebraban sus respectivos cumpleaños. Ulay la recogió en el aeropuerto para llevarla a una galería, donde con una cuchilla de afeitar ella se dibujó una estrella comunista en el estómago. Él vio en ella una bruja de otro mundo. Ella vio en él a alguien salvaje y excitante. Se miraron e inmediatamente se convirtieron en inseparables. Como si fueran un cuerpo con dos cabezas.
Ulay y Abramović vivieron durante algún tiempo de forma nómada en una pequeña furgoneta Citroën y juntos exploraron todos los límites del conflicto en todo tipo de situaciones precarias y exigentes. En una de sus acciones más celebradas, Imponderabilia, se colocaron desnudos en la puerta de una galería estrecha, lo que obligaba a los visitantes a tener que pasar junto a ellos, deslizándose de lado y teniendo que elegir entre tener que enfrentarse a la desnudez de él o a la de ella. En Relation in time permanecieron inmóviles, espalda contra espalda, encadenados por el pelo durante diecisiete horas. Unieron sus labios en un beso que duró 17 minutos, hasta caer desmayados por falta de oxígeno. Y en Rest energy, Abramović volvió a asumir un riesgo real: ella sostenía un arco y él templaba la cuerda con una flecha que apuntaba directamente a su corazón durante cuatro horas seguidas. Un micrófono pegado al pecho amplificaba sus latidos, cada vez más acelerados, el crujido de la cuerda del arco y sus esfuerzos por no soltarse. Un desliz y habría muerto.
En 1983, anunciaron su colaboración definitiva: The Lovers. Partiendo desde extremos opuestos de la Gran Muralla China, a 5000 kilómetros de distancia el uno del otro, caminarían en solitario hasta encontrarse en el centro, donde se casarían. Pero tuvieron que esperar cinco años para conseguir los permisos y cuando por fin emprendieron la caminata ya no eran los mismos. Abramović, harta de ser la arquetípica artista pobre, gozaba del éxito. A Ulay le importaba un comino la notoriedad y se revolvía ante lo que consideraba una creciente comercialización de su trabajo. Después de 90 días y 2000 kilómetros de caminata, se encontraron en mitad del camino, se abrazaron y se despidieron para siempre. Los amantes transformaron la boda en divorcio. Ella se convirtió en la artista de performance más famosa del mundo. Ulay, que murió en 2020, se desvaneció en la oscuridad. Un caso único en la historia del arte, en el que una artista mujer eclipsa ampliamente a su pareja masculina.
Durante las siguientes dos décadas, el trabajo de Abramović continuó llegando a audiencias cada vez más grandes. La leyenda de “la abuela de la performance” (ella prefiere hablar de arte escénico) comenzaba a ser un secreto a voces. En 1997 obtuvo el León de Oro de la Bienal de Venecia por Balkan Baroque, una montaña de 1500 huesos de vaca que durante seis días limpiaba obsesivamente con un cepillo mientras lloraba y cantaba canciones de su país. Vivió durante doce días, sin leer, sin comer, solo con agua, en un museo del que únicamente podía salir a través de una escalera construida con cuchillos (The House with the Ocean View). Y recreó las obras de otros grandes artistas de performance, incluyendo Seedbed, de Vito Acconci, quien en 1972 se escondió bajo una tarima de la galería Sonnabend de Nueva York, dejando que el público lo oyera masturbarse mientras mascullaba fantasías sexuales.
Todo cambió la década siguiente a partir del éxito de la retrospectiva que le dedicó el MoMA, El artista está presente. Se sentó inmóvil y en silencio en una silla de madera en medio del enorme atrio del museo, siete horas al día durante tres meses, desde mediados de marzo hasta finales de mayo. Cualquiera que estuviera dispuesto a hacer cola podía sentarse frente a ella y mirarla fijamente a los ojos en un juego de seducción mutua. Los resultados fueron sorprendentes. Todos los días, varias personas rompieron a llorar. Otros retiraron la mirada o sonrieron. “Lo más difícil es hacer algo que es casi nada”, ha reflexionado la artista. Aquella actuación batió todos los récords de asistencia al museo neoyorquino (850 000 visitantes). Muchos hicieron cola toda una noche. El clímax llegó con la aparición de Ulay, a quien no había vuelto a ver en dos décadas. La artista se saltó sus propias reglas y, con lágrimas en los ojos, le tendió sus manos.
Desde entonces, Abramović, que apareció en un vídeo musical de Jay-Z, que trabajó con Lady Gaga y a quien le gusta la ropa de los diseñadores de moda Walter Van Beirendonck y Riccardo Tisci, se ha convertido en una especie de celebridad. Aquella paria que corría por las calles de Belgrado tiene hoy 77 años y es una de las artistas más influyentes de las últimas décadas, reconocida con el premio Princesa de Asturias de las Artes y en buena medida responsable de que aquel arte marginal ocupe hoy un lugar de centralidad en los museos de todo el mundo. Un icono pop que ha creado su propia fundación, el Marina Abramović Institute, para la formación de artistas jóvenes. Este mismo año será la primera artista mujer que expondrá en una muestra individual en la Royal Academy de Londres. “Empecé a recibir fuertes críticas en los medios por ser una estrella y por andar con estrellas”, escribe en sus memorias. “La percepción es que te hacen y luego tienes que pagar por ello, que un artista tiene que sufrir. Ya sufrí suficiente…”
Marina Abramović ha sentido desde siempre una gran fascinación por la muerte. Y no está dispuesta a desaprovechar la oportunidad que le brinda la suya para hacer su última gran obra antes de partir. Ha preparado su adiós con esmero. Habrá tres funerales y tres ataúdes. Solo uno contendrá su cuerpo real. Pero nadie sabrá de cuál de ellos se trata. Serán enterrados simultáneamente en las tres ciudades donde más tiempo ha vivido, Belgrado, donde nació, Ámsterdam y Nueva York. Habría preferido que la cortaran en tres piezas, pero sabe que eso no sucederá. Las tres Marinas (la heroica, la espiritual y la frívola) serán amortajadas con vestidos alegres y los dolientes deberán contar chistes verdes mientras su amiga Antony Hegarty, de Antony and the Johnsons, canta My Way.
La idea se coló en su mente durante la despedida de Susan Sontag en el cementerio de Montparnasse. “Ella tenía un carisma increíble y estaba llena de vida, pero tuvo un pequeño y tristísimo funeral”, recuerda. Eso no le podía pasar a ella. Al regresar a Nueva York, fue directamente a ver a su abogado y le habló de las tres Marinas. Poco después le pasó el guion completo. Mientras llega ese momento, la artista ha visto cumplida la fantasía de asistir a su propio funeral en Vida y muerte de Marina Abramović, una creación musical oficiada por el gran director de escena Bob Wilson que se presentó en 2012 en el Teatro Real de Madrid, coproductor del montaje. Ahí estaban ya las tres Marinas, los ataúdes y Antony Hegarty. También Willem Dafoe y tres perros negros olfateando una montaña de huesos sobre el escenario.
Teresa Sesé
Periodista especializada en arte