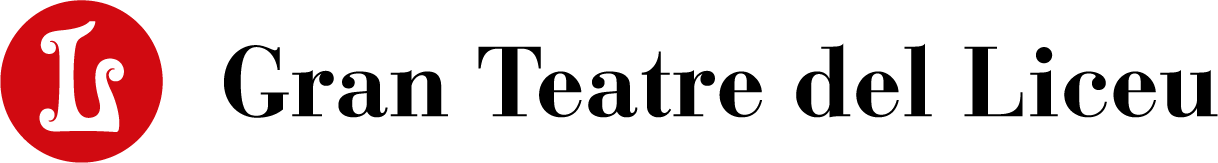«E vivo ancor!» («¡Aún vivo!») se lamenta horrorizado el conde de Luna. Vivir es su condena. Como en tantas guerras, pasadas y presentes, las víctimas no son quien las planifica, diseña, ordena y se aprovecha de ellas económica o políticamente. Las guerras son siempre una derrota. De la razón y la empatía. En definitiva, de la propia esencia de lo que significa ser humano. También las pierde quien las gana, como el conde de Luna. Se impone a Manrico, su enemigo personal y político: «Gioia m’inonda il petto», afirma al ver a Azucena arrestada. Pero la satisfacción que le colma el corazón le durará muy poco y deberá lamentar el altísimo precio pagado por su obsesión. ¿Qué victoria supone vivir con el peso de la culpa y la soledad? Los celos, el odio y el afán de venganza solo llevan a la destrucción. El mismo destino que Azucena. Vengan a sus respectivos padres. «Sei vendicata, o madre!», exclama ella triunfante, aunque se trata también de una venganza absurda, estéril. Todos pierden. Sus dramas personales se convierten en universales. Il trovatore ilustra con todo rigor las consecuencias de eternizar los conflictos y llevar hasta las últimas consecuencias la lógica de la ley del talión. Los personajes cometen atrocidades envenados por el racismo, el machismo y la rabia, entrando en una espiral destructiva de la que no pueden huir. Leonora es la única que muere realmente por amor y no por la herencia envenenada del odio.
El odio no es innato
«El odio es un sentimiento que se cultiva socialmente», nos recordaba la filósofa Adela Cortina en el documental de TV3 Odi, del sentiment al delicte (Odio, del sentimiento al delito): «Se explican historias que van labrando este sentimiento. Históricamente así ha sido en todos los países del mundo». Es lo que hacen Ferrando (acto I) y Azucena (acto II) con la triste historia de la madre de la gitana, desde puntos de vista opuestos. Si nos preguntamos por qué la matan, no hallaremos motivo racional alguno. Ferrando explica historias inverosímiles teñidas de antigitanismo y misoginia. La madre de Azucena habría embrujado al hijo del conde y un criado habría muerto por un beso de la gitana. Los conflictos reales también empiezan con palabras que obnubilan la razón. Se lamentaba de ello Stefan Zweig en El mundo de ayer: «Si hoy, reflexionando con calma, nos preguntamos por qué Europa fue a la guerra en 1914, no hallaremos ni un solo fundamento razonable, ni un solo motivo». Así pues, constituye todo un acierto que Àlex Ollé sitúe la trama en la Primera Guerra Mundial.
Las guerras se alimentan de la mentira y el odio, ingredientes cocinados a fuego lento, propiciando el miedo y el rechazo del otro. No hay que retroceder a la Alemania de la hiperinflación. La ultraderecha europea y Vladímir Putin nos recuerdan al conde de Luna y Azucena, corroídos por el ánimo de venganza. Él mismo ha defendido públicamente que el hundimiento de la URSS fue una humillación para Rusia. La sed de venganza que empuja a los personajes sirve hoy de pretexto para invadir un país vecino. Del mismo modo, en los años treinta, Hitler usó el agravio por la derrota en la Primera Guerra Mundial per enardecer a los alemanes.
La mentira envenena las almas
El odio se alimenta con mentiras y Azucena esconde una durante años solo para alcanzar su fin, aunque ello le acabe suponiendo perder un hijo per segunda vez. Hoy en día aún existen muchos Manrico que se tragan falsedades (en forma de fake news) porque prefieren no verlas. Día tras día vemos cómo las tergiversaciones sirven para alimentar conflictos sociales y políticos. «Desnazificar» Ucrania es uno de los argumentos de Putin para justificar la invasión. Oculta los hechos, al igual que Azucena, enmascarándolos con medias verdades: «Non m’avesti ognora?» («¿No me tuviste siempre?»). «Potrei negarlo?» («¿Podría negarlo?»), asiente Manrico. Tampoco puede negarse que Ucrania es un país profundamente conservador en muchos aspectos y con un oscuro pasado. El antisemitismo presenta allí raíces antiguas. Ya afloró antes de la ocupación por parte de las tropas alemanas y rumanas, con los pogromos. Putin aprovecha el blanqueo del nazismo con la integración al ejército ucraniano de paramilitares abiertamente nazis. Se obvia que la extrema derecha en Ucrania no cuenta con representación parlamentaria, a diferencia de muchos países europeos… Durante la etapa soviética, también se discriminaba a los judíos con cuotas, puntualizaba Roman Shvartsman, de la Asociación de Judíos-Antiguos Prisioneros de Guetos y Campos de Concentración nazis en una entrevista que me concedió en la sinagoga de Odesa: «Jamás en doscientos años hemos tenido tanta libertad», además de recordar que el presidente Zelenski es judío.
El antigitanismo enciende la pira
Uno de los elementos subyacentes de la obra es el antigitanismo que Ferrando exhibe nada más darse inicio el primer acto. Es la chispa que enciende la trama y desata la más extrema violencia:
Abbietta zingara, ¡Gitana abyecta,
fosca vegliarda! vieja horrible!
Cingeva i simboli ¡Que lleva los símbolos
di una maliarda! de una bruja!
Con tales versos cargados de menosprecio es culpada de maldecir al hijo del conde y enfermarlo. Curiosamente, no es demasiado distinto de lo ocurrido en España con la pandemia: «Se han difundido noticias falsas culpabilizando a la población gitana y se ha producido un repunte de delitos de odio contra los gitanos», narraba en el programa Sense ficció (de TV3) la abogada Carmen Santiago, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira. El racismo contra la población romaní –la minoría étnica más numerosa de Europa, con unos 10-12 millones de personas– todavía está muy presente.
En la obertura del segundo acto, Verdi realiza un vibrante retrato musical de los gitanos que ha pasado a la historia. Un contraste abrumador entre el «Coro de los gitanos» y «Stride la vampa!» («¡Rugen las llamas!»), que se suceden en escena. Con el coro, el compositor nos brinda una música enérgica y contagiosa que se ha convertido en un himno universal. Casi en una apología del trabajo: «All’opra!, all’opra! Dagli, martella» («¡Al trabajo, al trabajo! ¡Pica, martillo!»). Podría recordar el tono socarrón del añorado Pepe Rubianes con su inolvidable «¡Vamos a trabajar!». Martillean en el yunque con una alegría impropia de una labor dura que más bien rememora la esclavitud. El contraste llega de forma repentina con la tétrica historia que relata Azucena. Dos caras de la misma moneda: gitanos celebrando la vida y gitanos perseguidos y asesinados. Dos estados de ánimo que perduran.
La violencia se hereda
Repetir mitos, creencias, supersticiones y agravios –como Ferrando con los gitanos– es lo que han hecho tantos políticos a lo largo de la historia. Perpetúan el odio, un legado envenenado. Adela Cortina nos advierte: «El odio es una emoción corrosiva». Es aconsejable no sembrarlo personalmente porque no solo resulta destructivo para los demás si se pone en acción, también destruye a la persona que lo experimenta. Azucena empuja a su propio hijo a la hoguera y el conde de Luna destruye a lo más preciado, al hermano que busca desde hace años y a la mujer por quien suspira. Con un siglo y medio de anticipación, la imponente obra de Verdi cobraba vida en las enseñanzas de la filósofa: los sentimientos negativos se tornan siempre en contra. El odio es una herencia funesta.
No resulta gratuito que Àlex Ollé haga viajar a los protagonistas de la Zaragoza de 1413, a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en pleno corazón de Europa. La disputa sembró la semilla de la segunda gran guerra que, a su vez, sembró el camino de la Guerra Fría y los conflictos por delegación por todo el planeta entre las dos grandes potencias. Una cadena de violencia hasta el infinito. En definitiva, como nos muestra Il trovatore, los conflictos, cuando son hereditarios y se transmiten de padres a hijos, generan nuevos conflictos. La trama se hubiera podido situar perfectamente en la España de los años treinta, en Francia o Alemania en los cuarenta, en los Balcanes de los noventa, o en la Ucrania de 2022. Atrocidades y familias rotas por doquier. En la ficción de la ópera y en la realidad, la misma incredulidad que describía Zweig ante una espiral de violencia incontrolable. Incredulidad como la de Yuri Dmitrovic, uno de tantos ucranianos con familia en Rusia que conocí. Está muy afligido y desconcertado porque la guerra (y el relato que de la misma ofrecen los medios) ha roto la relación con sus sobrinos de Moscú. No puede comprender de ningún modo que bombardeen su ciudad quienes podrían ser los hijos y nietos de sus antiguos camaradas en el ejército de la URSS, con quienes sirvió durante la Guerra Fría defendiendo la «madre patria». Como el conde y Manrico, en Ucrania ahora se matan quienes hace muy poco eran hermanos.
Víctimas y victimarios acaban confundiéndose
La ficticia historia de Manrico se asemeja con preocupación a la de Yuri, esta muy real. También salvó la vida de milagro siendo un bebé cuando el fanatismo mató a su madre. Era una judía de treinta años que fue golpeada hasta la muerte en una comisaria durante la ocupación nazi. Como el hijo pequeño del conde, se crió sin su madre biológica. Pero en vez de vivir corroído por la radia, trabaja para mantener la memoria del Holocausto y que no se repita la barbarie.
El conde y Azucena son al mismo tiempo víctimas y victimarios. También lo es Yuri. En su infancia fue víctima del nazismo. En su vejez, de la Rusia de Putin. Pero siendo joven, con su tanque, fue uno de ocupantes del Berlín Oriental. Los papeles se invierten hasta el infinito. Lo saben bien en muchos países que llevan décadas (o siglos) de conflictos. En Afganistán, las ocupaciones extranjeras –británicos, soviéticos, norteamericanos– han multiplicado las víctimas, y la rabia se ha transmitido de generación en generación. En los campos de refugiados de Pakistán hallé a familias que llamaban Osama a su bebé. Consideraban a Bin Laden un héroe. Matando a tres mil personas había herido a los Estados Unidos en todo el corazón, como el conde hiere a Manrico a través de su madre: «Potrò col tuo supplizio / ferirlo in mezzo al core!» («¡Podré con tu suplicio / herirlo en medio del corazón!»). Los hijos de la invasión de veinte años atrás son los talibanes de hoy que perpetúan el terror.
Belleza turbadora para extraer lecciones
Àlex Ollé es un especialista en la creación de imágenes impresionantes que te llevas para siempre. Aún mantengo grabados en la retina la inmensa figura de Le Grand Macabre que tuve el privilegio de contemplar en La Monnaie en 2009, los colchones de La flauta mágica (Opéra Bastille, 2005) o los mil quinientos crucifijos de Norma el pasado julio. Para Il trovatore ha elegido unos enormes bloques que uno imagina de granito. Fríos, imponentes. Según el momento parecen lápidas, rejas o puertas del infierno. Imágenes poéticas cargadas de mensaje y que nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos ha tocado vivir. Ollé sitúa la obra sesenta años después de su estreno, cuando la ira y la violencia se impusieron a la razón. Ya no era una ficción. La locura empujó a la muerte a diez millones de soldados, ¡sin contar a los civiles! Pero ni la ficción ni la cruda realidad sirvieron de lección en los años cuarenta. En palabras de Zweig: «Nadie creía que fuese posible ni una centésima, ni una milésima, de lo que había de acontecer al cabo de pocas semanas». Murieron unos cincuenta millones de personas. El principal responsable se aprovecho de «la inflación, el paro, las crisis políticas y, no en menor grado, la estupidez extranjera». Inflación desbocada y ascenso de los partidos de ultraderecha…, como si Zweig se refiriera al mundo de hoy y no del mundo de ayer.