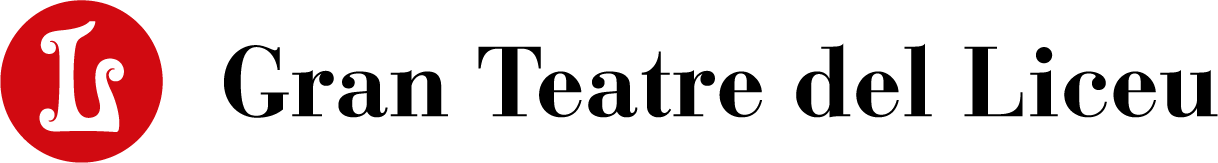Norma es una de las obras más ricas del repertorio italiano de bel canto no sólo por la belleza ingrávida de sus melodías, que al fin y al cabo es el toque mágico de Bellini, sino porque, en los temas que trata, va más allá del socorrido díptico de amor y muerte. En este aspecto, todo el mérito es del libretita, Romano Felice, uno de los principales poetas italianos de su tiempo. En Norma, por supuesto, está el amor –su historia, más que un triángulo amoroso, es un sudoku de afectos imposible de resolver–, y la muerte aporta un final memorable en forma de sacrificio ritual. Pero también se cuelan temas que pueden parecer secundarios en una primera toma de contacto, pero son los que le dan profundidad y volumen: la tentación de Norma de matar a sus propios hijos sigue siendo un aspecto espinoso que nos obliga a mirar al agujero negro más horrible de la psique humana, y también está la dimensión política de la obra, que en su momento se interpretó como una clave para que los estados de la península italiana iniciaran su revuelta contra el imperio austriaco y comenzara el Risorgimento. Realmente, la ópera influyente en este aspecto fue Nabucco, de Verdi –Bellini nunca tuvo interés en la política–, pero la tensión militar entre los galos y los romanos, entre el pueblo invadido y la potencia invasora, empezaba a recibir una respuesta empática por parte del público.
Pero más allá de eso, Norma guarda otro tema central, que es el del papel que tienen las religiones en las sociedades, y cómo una religión organizada y jerarquizada puede impedir la liberación del pueblo. Norma, la primera sacerdotisa de su comunidad, evita a toda costa el enfrentamiento con Roma no por una convicción pacifista, o por prudencia, sino por un interés privado: está enamorada de Pollione, el líder romano, ha tenido dos hijos con él, y maniobra para conseguir una paz –en el aria más conocida de la ópera, Casta diva– que en realidad significa una rendición y una humillación.
Una de las cuestiones que se planteó Àlex Ollé al preparar su concepto escénico para Norma –una producción estrenada en la Royal Opera House de Londres en 2016, y que significaba el regreso de la obra maestra de Bellini al teatro del Covent Garden 30 años después de su última representación– es hasta qué punto la religión con poder real se ha convertido en un freno para el cambio histórico por culpa de su hipocresía. Norma es, claramente, una líder espiritual que aplica un doble rasero: todas sus acciones las hace a su conveniencia, ya sea por amor o, cuando descubre que Pollione se ha enamorado de su amiga Adalgisa y planea fugarse con ella a Roma, por despecho o venganza. Este es un comportamiento comprensible en una persona normal, pero que se convierte en veneno cuando lo adopta un líder político.
La producción dirigida por Ollé que ahora llega al Liceu tiene todos los elementos del estilo que tanto él como sus socios en La Fura dels Baus han venido desplegando en el circuito operístico desde hace más de 20 años: una combinación firme e impactante entre arte escénico de acción, alta tecnología, proyecciones en vídeo y símbolos universales. Para Ollé, la manera de universalizar el concepto religioso pasa por acercarlo lo más posible al tiempo presente, y transformar a las druidas en sacerdotisas cristianas. En Norma es habitual que las protagonistas aparezcan tocadas con túnicas y adornos de laurel en el pelo, la típica imagen de una comunidad pagana en tiempos de la expansión militar de Roma, pero en esta producción Lluc Castells, el responsable del vestuario, ha elegido que las sacerdotisas vistan sotanas y que los ritos que aparecen en escena sean claramente identificables con una especie de eucaristía deformada, como si una secta fundamentalista hubiera tomado el control del dogma oficial. El aspecto más interesante de la producción, en todo caso, es el fondo: el decorado –concebido por Alfons Flores, el escenógrafo de confianza de Ollé– consta principalmente de crucifijos, un bosque como el que se describe en el libreto, pero en el que los troncos, las ramas y las hojas de la vegetación no la componen árboles, sino tramados de cruces a cada cual más complejo, que es la manera más directa de indicar que el tema central en esta visión de Norma está en el uso del poder, y no en la gestión de los sentimientos.
Eso no impide, en cualquier caso, que Norma pueda disfrutarse por sus méritos musicales. El bosque de cruces que compone la escenografía puede ser tan denso o ligero como cada escena lo demande –en su diseño más complejo llegará a haber hasta 1200 piezas–, y ninguno de los grandes números de la ópera se ve comprometido por un exceso de simbología; hay espacio y tiempo suficiente para que cale el mensaje de fondo, y también para que las arias y los duetos más conocidos puedan desarrollarse sin interferencias.
Al fin y al cabo, para Bellini lo principal siempre fue la voz más pura ajustada a las palabras más bellas, y si hay un deseo que cualquier director de escena deba satisfacer en una ópera como Norma es que piezas como Casta diva se trasladen al público sin estímulos añadidos, para que la dulzura de la melodía termine extendiéndose por todo el teatro, bañándolo de una luz clara e intensa. Precisamente la luz que debe servir para combatir el oscurantismo del fanatismo religioso y su estrecha relación con el poder militar a lo largo de la historia, una dualidad que es tan inquietante en la actualidad como lo habría sido en el siglo I antes de Cristo, ya sea en la Galia o en cualquier otra parte del mundo.